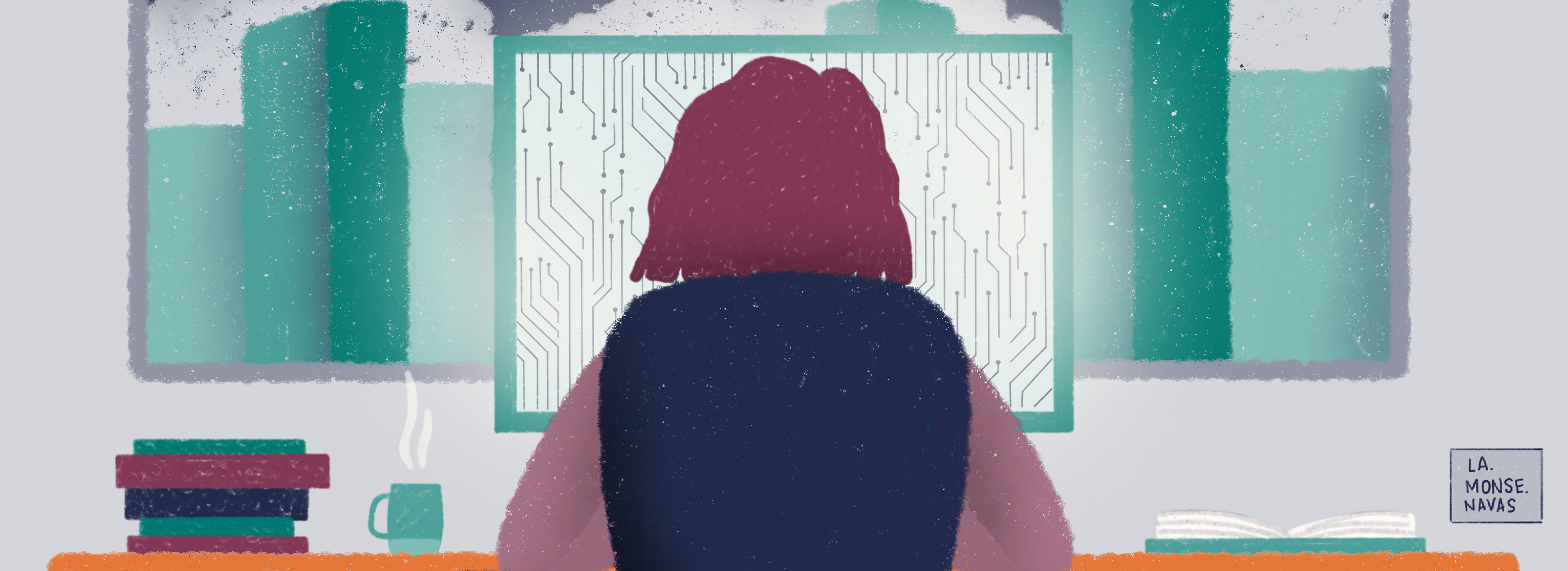Crónicas de dos profesoras de la universidad pública en Ecuador
Marzo de 2020: ya no había aula, ni pasillos, ni biblioteca, ni los dulces, ni los cigarrillos del kiosko de “doña Ali”. De la noche a la mañana, todo había cambiado (…) nuevos lenguajes, nuevas rutinas. Caímos en un bucle y, desde el 16 de marzo, cada día es el mismo. En “la Central” estábamos a punto de iniciar el semestre, pero todo quedó postergado y muchas cosas habían cambiado; la presión se aumentó en nuestra rutina, -teníamos miedo- es inexplicable, pero no lográbamos entender cómo la plataforma iba a sustituir al aula de clase, la convivencia, las complicidades y los proyectos en común, en proximidad y en colectivo.
La encuesta socioeconómica realizada por la Universidad nos advertía que la situación suponía un desafío para toda la comunidad universitaria, pero en mayor medida para estudiantes, quienes de pronto debían acoplarse a las necesidades de otro ecosistema educativo y mediático:
El 35,8 % de los estudiantes no tienen acceso a wifi. El servicio de Internet, de aquellos que lo tienen, no es de buena calidad, lo que dificultaría dictar clases en videoconferencia o la descarga de videos y audios referentes a las clases. La mayor parte de los estudiantes disponen solo de dispositivos tecnológicos móviles (teléfonos) y los que tienen otro tipo de dispositivos en casa, los comparten con más de una persona. (Universidad Central del Ecuador, 2020)
Había claridad en que la mayoría de docentes requeríamos compartir lo que significa el proceso de aprendizaje en medio del aula de clase. Nos quedaban aún muchas preguntas por resolver. Con más orden que una sesión presencial, lamentábamos que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad no haya tenido una posición firme y no escuche la demanda de l@s estudiantes, que señalaban las dificultades por las que atravesarían para iniciar el nuevo semestre con Internet y equipos insuficientes, y con una pandemia mundial en marcha. Por otro lado, un grupo de docentes nos preguntábamos cómo daríamos clases cuando la mayéutica socrática, recuerda, le decía otro/a, que la clase sólo dura 45 minutos y hay que evitar el agotamiento y la retórica.
Todas las palabras mercantilistas resonaban en nuestras cabezas: enseñanza por resultados, proyectos de clase, agrupamientos, clasificación de calificaciones, ponderaciones, wikis. ¿Qué significado tenía todo aquello en ese momento? Dejar de ser profesoras de teoría, dejar de lado la clase magistral y enseñar por resultados. La brecha digital no era algo que leía en un reporte de educación, era algo que vivíamos, y había que superar tres décadas de distancia, en un mes.
Entonces, como por arte de magia, la palabra virtual se instalaba erróneamente como sinónimo de digitalización, pero además de salvavidas y, lo que es más peligroso, las tecnologías de la información y la comunicación reclamaron el lugar que ya venían disputando en las modalidades de la educación desde finales de los años 90, cuando se repetía que el futuro era la educación en línea.
Abril de 2020: preparábamos los repositorios con sus herramientas, actividades, con las tareas y los documentos de lectura obligatoria. Sin embargo, cuando las aulas digitales estuvieron listas y se veían incluso bonitas, atractivas y amigables, se sembró una pregunta que persiste tres meses después: ¿sirve de algo lo que vamos a enseñar?, es decir, ¿sirve de algo para este mundo con pandemia y luego de esta?
El confinamiento se convertía en un estado de ánimo caracterizado principalmente por la incertidumbre y la sensación de que ya nada será igual. Aunque los mensajes confusos de la propaganda gubernamental que circula por los medios afines y obedientes hayan dicho que #TodoVaEstarBien, sabíamos que nada iba a estar bien. Entonces nos cuestionamos si para un mundo donde el capitalismo salvaje dejaba ver, con esta crisis mundial, cómo funcionaba su maquinaria y sus aliados, esos contenidos del sílabo vigente hasta el 15 de marzo de 2020, tenían todavía sentido o no. ¿Cómo sería ahora con pandemia la cobertura periodística? ¿Cómo se aplicarían las técnicas de investigación social que implican participación e inmersión? ¿Cómo se desarrollarían estrategias de comunicación para la incidencia política y social si la implementación se realiza en el territorio, en la calle, con la gente y estar lejos ahora es lo bioseguro? ¿Qué es lo que debemos enseñar para el mundo que se viene?
Reunión por Zoom del área, reunión por Teams del proyecto de investigación, reunión general por Zoom para revisar los repositorios digitales, reunión de día, tarde y noche.
Aulas listas, dudas interminables…
Mayo de 2020: había una sensación de encierro, de angustia y de soledad. Nosotras, que disfrutábamos tanto enseñar en el aula y motivar al grupo contándoles, el primer día de clase, los contenidos que veríamos, ahora preparábamos una suerte de discurso sobre la necesaria convivencia en el entorno digital. Discutíamos sobre códigos que nos permitan evitar el bullying, el sexting, el ciberacoso y la violencia. Finalmente, es la lucha que no abandonaremos sea en la modalidad que sea.

No teníamos mucha claridad sobre nada. Todo sería un gran experimento social, como esos videos de las grandes corporaciones que al final te dejan o súper motivada o súper deprimida. No sabíamos cómo gestionar los tiempos, las necesidades y los contenidos. Las capacitaciones se intensificaron, todas sobre el uso de la plataforma, pero no sobre pedagogías y tampoco sobre cuestiones éticas, tan necesarias en estos momentos. La ética de impartir clase, la ética de comunicar, la ética de estar presente en un momento donde “estar presente” parece tan volátil, tan poco posible.
El sistema, con pandemia y todo, nos vencía. Éramos parte de un engranaje que sostenía la educación superior y nadie decía nada al respecto porque el discurso de que el país no puede parar, que la economía no puede parar, ponía por delante la economía antes que la vida, la vida digna.
Para nosotras, mayo fue un mes en el que sentíamos frustración. El confinamiento se convertía en un estado de ánimo caracterizado principalmente por el desasosiego y la impotencia. Más de 1 700 denuncias de violencia intrafamiliar, mujeres que por las condiciones de aislamiento no podían recibir ayuda, niños y niñas encerradas con agresores. Más de 50 000 empleos perdidos hasta ese momento (ahora se habla de más de 200 000). En confinamiento se sentía en el cuerpo, en el agotamiento y la falta de carne, de cuerpo de otras y otras, como decía la gran Esther Díaz.
Junio de 2020: la semana antes de entrar a clases se podría notar que había cierta emoción. El confinamiento se sentía por primera vez en mucho tiempo con cierta alegría porque, en medio de tanta incertidumbre y tanta rutina, iniciar clases era como arribar a un lugar seguro, tener algo cierto en la vida. Conversábamos mucho por teléfono y notábamos que se había triplicado el trabajo. Dividíamos nuestro horario entre la preparación de clases y las tareas de la casa, el cuidado de las y los adultos mayores, de hijos e hijas en edad escolar, o nietos. Anticipábamos que no iba a ser fácil, intentábamos compartir Internet y equipos, pero también conocimientos sobre manejo de plataformas e ideas aparentemente innovadoras. Algunas de nosotras buscábamos un préstamo para comprar de urgencia una computadora de segunda mano. Y así llegaba el primer día de clases.
La primera semana
“Soy docente y no he parado de estar con mis alumn@s”, nos decía una colega. Lo cierto es que, mejorando o afinando nuestras competencias digitales con nuestros propios medios, tenemos todos los temores de la vida y, a nuestra edad, no estamos seguras de qué va a pasar con nosotras. La colega nos hablaba sobre su estatus de docente de contrato. Horas sentada frente a la computadora, con la señal de Internet intermitente, rogando a algún santo que no se vaya la conectividad mientras daba clases.
Disimulábamos la ansiedad y, por supuesto, el cansancio y, a veces, las ganas de llorar de alegría al oír o ver a las y los estudiantes a través de la plataforma Microsoft Teams de la Universidad. Intentábamos construir un mundo en nuestras cabezas, en nuestras aulas, en nuestras conversaciones, algo que nos hiciera sentir que estábamos juntos, allí, en nuestra vieja realidad. La vieja realidad, de conversaciones en los pasillos, de consultas de toda naturaleza, de reuniones en lo poco que nos quedaba para reunirnos como docentes.
No queríamos una nueva, y menos aún, la nueva de la que hablaban el gobierno y el sector empresarial. Pero, además, con el miedo de que algún alumn@, docente o miembro del personal administrativo no nos acompañe, que se haya enfermado o que esté viviendo alguna situación de violencia al interior de su hogar.
El confinamiento se convertía en un estado de ánimo que se experimentaba como tristeza y ansiedad. La pantalla nos limitaba el lenguaje no verbal, antes tan efectivo en las clases presenciales.
Mil preguntas diarias, pero sobre todo una: ¿cuánto tiempo vamos a permanecer fuera del aula de clases? El frío de Quito nos acompañó los primeros días; no podíamos dormir los días anteriores de empezar la clase. Nuestros pensamientos noctámbulos y nuestros problemas, que a ratos se sienten solo nuestros, se hacen nudo en la garganta y en la boca del estómago. Experimentar el vacío era similar a que el no poder dar clases en esta sofisticada modalidad se notara, que quedara en evidencia.
Brecha digital: En mi caso (Milena) soy una docente de 48 años, mi conocimiento digital se reduce a revisar mi correo y el WhatsApp, y ahora tengo que dar clases online en marchas forzadas.
Julio de 2020: El confinamiento como estado ánimo se vive como total agobio: al igual que nuestros compañeros y compañeras, el teletrabajo se ha convertido en una forma de explotación, trabajamos 12 o 14 horas diarias. No hemos dejado de sostenernos, de escucharnos. El día a día parece haber salido de un oscuro guion de Danny Boyle (con el respeto que tenemos por Boyle).
El teletrabajo nos ha puesto en el espejo de otros trabajos en casa, tenemos que guiar a nuestros días con las tareas del colegio, cocinar y cuidar. A las primeras horas de la mañana, dictamos la primera materia y no nos levantamos sino hasta las 13:00, hora en la que cocinamos rápidamente porque a las 14:00 tenemos tutorías, reuniones de proyecto o esas horas denominadas PAE, que son la construcción de proyectos en clase; así que cocinamos algo rápido. Nos conectamos con el cepillo de dientes en la mano, a las 14:00. Intentamos que las reuniones no duren más de 45 minutos. Tratamos de descansar unos minutos porque luego tenemos varias actividades: reuniones del Instituto, revisión de avances de investigaciones, más y más tutorías.
Las y los estudiantes solicitan cada vez más tutorías, pero no creemos que es eso específicamente, sino, al igual que nosotras, necesitan certezas. Percibimos que también experimentan el vacío y que el aula de clases, la universidad como espacio social, les daba esas seguridades que tanto se busca en la vida a los 20 años. Cuando nos conectamos por Teams, a veces solo por audio porque en todo el día no hemos alcanzado a peinarnos bien, o a veces con cámara, se escuchan sus voces que con timidez hacen preguntas que pudieron resolverse en la misma clase o por mensajes de WhatsApp, pero ellos y ellas necesitan escucharnos también, así sea para decirles que sí, que el trabajo “sí es para la próxima semana”.
Son las 19:00 y el dolor de la espalda nos mata. Tiempo-trabajo, tiempo-casa y tiempo-Universidad han entrado en un agujero negro del que no sabemos cuándo saldremos. Parece que estamos viviendo una escena de la película Groundhog Day, en que el actor Bill Murray se encuentra atrapado en el ciclo de tiempo, repitiendo el mismo día una y otra vez, hasta que, después de caer en el hedonismo y suicidarse en varias ocasiones, comienza a reexaminar su vida y sus prioridades.
Examinar la vida y las prioridades nos ha costado el insomnio y varias tazas de agua de toronjil.
Agosto de 2020: El confinamiento devino en estados de ánimo (desde el primer día). Terminamos casi las dos primeras unidades. Luego empezamos a examinar los problemas internos de las y los estudiantes. Para esa reunión preparamos diálogos o grupos focales en los que se analizaban las necesidades que tenían para llevar a cabo su trabajo. Hablamos de cómo se sentían, y cuáles eran las mayores dificultades, algunos de los testimonios que nos llamaron la atención decían:
“Estoy embarazada, en agosto estaría dando a luz”.
“El celular es todo… hace una semana se me dañó y pensé que no podría seguir en clases”.
“Me quedé en Caracas, vine unos días a arreglar un asunto familiar,-no pude retornar-, en la casa donde vivo se va frecuentemente la energía eléctrica, ya le he comentado al docente que me ayude”.
“Soy soltera, pero tengo que ayudar en casa, cuidar a mis dos hermanitos, preparar la comida, asistir a clases y trabajar en la tienda que tenemos, hay ratos que tengo mucha tensión y lloro, quise dejar de estudiar, pero mi mamá insistió y me trajo una computadora, hay momentos que no se como logro pasar el día”.
“En casa soy yo el que sale a hacer mandados, tanto de mi casa como de mi abuelita, yo sí quiero ayudar, pero pienso que no soy el único, y para todo me llaman”.
Luego de escucharles, entendimos que el confinamiento atravesaba realidades diversas, no sólo era la triple carga de trabajo de las docentes, sino que las y los estudiantes estaban atravesando situaciones similares. Impera en sus voces la incertidumbre hacia el futuro. El coronavirus desató un torrente de reflexiones y análisis, pero el común denominador son los difusos contornos de sociedad y de economía (Atilio Borón).
El reforzamiento del capitalismo y el endurecimiento de las medidas neoliberales lo sentimos en nuestra piel, tal como en los guiones de las series de ciencia ficción tan frecuentes en nuestra época. Parece que entramos a un agujero de gusano, en una máquina del tiempo que nos ha colocado en las peores etapas de la década de los 90 del siglo XX. Desmontaje de la estructura constitucional, violación de los derechos de las personas trabajadoras, nos cambiaron el sentido de las reglas fiscales y, posteriormente, entender lo incomprensible. Somos un estado de derechos sin derechos.
Llevamos más de 56 días sin salario. ¿Nos acostumbramos a todo? Existe un silencio cómplice por parte de muchos estamentos en la Universidad. Nos fuimos a huelga. Agosto se experimenta lleno de rabia, pero la rabia motiva; y, en nuestro caso, sabemos que pronto deberemos dejar el temor de salir de casa y luchar juntas. ¿Septiembre será mejor? ¿cómo terminará el semestre?
Por ahora debemos terminar aquí porque ambas tenemos una reunión.
Autoras